Tabla de Contenido
- Un país en caos: El escenario previo a Rosas
- El ascenso del 'Restaurador de las Leyes'
- El primer gobierno (1829-1832): Orden y Pragmatismo
Un País en Caos: El Escenario Previo a Rosas
Para entender por qué un hombre como Rosas llegó al poder, primero tenemos que imaginar cómo era Argentina en la década de 1820. Lejos de ser un país unido, era un campo de batalla. Por un lado, estaban los unitarios, principalmente desde Buenos Aires, que querían un gobierno central fuerte, casi como si la capital decidiera todo por el resto de las provincias. Por otro lado, los federales, fuertes en el interior y el Litoral, defendían la autonomía de cada provincia, querían que pudieran manejar sus propios recursos y tener sus propias reglas. Esta no era una discusión de café; era una guerra civil que costaba vidas y frenaba cualquier intento de progreso. Era una época de anarquía, donde la ley del más fuerte se imponía a la ley del Estado. Fue en este clima de desorden y violencia donde la gente empezó a buscar a alguien que pudiera, por las buenas o por las malas, poner fin al caos.
El Ascenso del 'Restaurador de las Leyes'
Juan Manuel de Rosas no era un político de escritorio. Su poder venía de la tierra. Era uno de los estancieros más ricos y respetados de Buenos Aires. Su experiencia no la sacó de los libros, sino de administrar sus campos y organizar a los gauchos para defender la frontera. La gente del campo, desde el peón hasta el pequeño productor, lo veía como uno de los suyos, un líder que entendía sus problemas y sabía cómo imponer orden. El momento que lo lanzó a la fama nacional fue trágico: el fusilamiento del gobernador federal de Buenos Aires, Manuel Dorrego, por parte de los unitarios en 1828. Este acto fue la gota que derramó el vaso. Rosas, al mando de sus milicias, se levantó en armas, derrotó a los unitarios y se convirtió en el héroe que había vengado a Dorrego y restaurado el honor federal. La gente lo aclamaba, no solo por su victoria militar, sino porque veían en él la única esperanza de paz. He visto este patrón muchas veces en la historia de nuestros países: cuando las instituciones fallan, la gente busca un líder fuerte, un salvador.
El Primer Gobierno (1829-1832): Orden y Pragmatismo
El 8 de diciembre de 1829, la legislatura de Buenos Aires lo nombró gobernador y le dio un título que lo definía todo: 'Restaurador de las Leyes'. Además, le concedieron las famosas 'Facultades Extraordinarias'. En términos sencillos, esto significaba que podía gobernar sin tener que consultar constantemente al poder legislativo, una herramienta drástica para una situación desesperada. Durante este primer mandato, su prioridad fue clara: pacificar Buenos Aires. Puso en orden al ejército, organizó la administración y persiguió a sus adversarios unitarios. Aunque fue un gobierno autoritario, en esta primera fase fue bastante pragmático, buscando alianzas y tratando de estabilizar la provincia. En 1831 firmó el Pacto Federal con otras provincias, creando una alianza defensiva que se convirtió en la base legal de Argentina por años. Sin embargo, Rosas siempre se resistió a un paso clave que pedía el pacto: crear una Constitución Nacional. Su argumento era que el país no estaba listo, pero en la práctica, esto aseguraba que Buenos Aires, y por ende él, siguieran controlando el recurso más valioso: la aduana y el puerto. Al terminar su mandato en 1832, se negó a ser reelegido porque no le renovaban las facultades extraordinarias. Fue una jugada maestra. Se retiró temporalmente, liderando una exitosa campaña militar para expandir la frontera sur (la 'Campaña al Desierto'), lo que aumentó aún más su leyenda y dejó claro que, sin él, el caos volvería. Estaba preparando el terreno para regresar, pero esta vez, en sus propios términos y con un poder sin precedentes.

El Segundo Gobierno (1835-1852): El Regreso con Todo el Poder
El tiempo sin Rosas en el gobierno fue, como él había calculado, un desastre. La inestabilidad política regresó a Buenos Aires. El asesinato de Facundo Quiroga, otro caudillo federal clave, fue la chispa final. El país sintió que se desmoronaba y todas las miradas se volvieron hacia Rosas. En 1835, la Legislatura le rogó que volviera, y él aceptó, pero con una condición que cambiaría la historia: la 'Suma del Poder Público'. Esto era mucho más que las facultades extraordinarias de antes. Imaginen que una sola persona concentra el poder del Presidente, del Congreso y de la Corte Suprema. Todo el poder del Estado en sus manos. Para legitimar esta medida extrema, se hizo un plebiscito, y el 'sí' fue casi unánime. Así comenzó su segundo y más largo gobierno, una dictadura en toda regla.
Desde mi experiencia en políticas públicas, sé que la concentración de poder es una tentación peligrosa. En este período, Rosas implementó un control social absoluto. Ser 'federal rosista' era la única opción. A sus opositores se les llamó 'salvajes unitarios' y fueron perseguidos sin piedad por 'La Mazorca', una fuerza parapolicial que sembró el terror. Se impuso el uso de la divisa punzó, una cinta roja, como símbolo de lealtad. No llevarla era una sentencia. La propaganda era constante, elevando a Rosas a la categoría de un salvador de la patria y la religión.
La Ley de Aduanas: Una Política Económica Proteccionista
En lo económico, su medida más famosa fue la Ley de Aduanas de 1835. En criollo, fue una especie de 'compre argentino' a gran escala. Subió los impuestos a muchos productos importados que competían con los locales, como los textiles, y prohibió la entrada de otros. Esto fue un alivio para las economías artesanales de las provincias del interior, que habían sido arrasadas por las manufacturas inglesas. Fue una movida que le ganó apoyo en el interior, pero le trajo problemas con las potencias europeas como Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, Rosas nunca cedió en el punto más importante para las provincias: compartir los ingresos de la aduana de Buenos Aires. El dinero grande seguía quedando en sus manos.
Defendiendo la Soberanía a Capa y Espada
Si hay algo que hasta sus más feroces críticos le reconocen a Rosas, es su defensa de la soberanía. Tuvo que enfrentarse a las dos superpotencias de la época. Primero, sufrió el bloqueo francés (1838-1840) y luego el bloqueo anglo-francés (1845-1850). Ambas potencias querían forzarlo a abrir los ríos interiores al comercio internacional, lo que hubiera sido un golpe mortal a su control. La resistencia de Rosas fue tenaz. El episodio más heroico de esta defensa fue la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Aunque militarmente fue una derrota, la valentía de las tropas argentinas al enfrentarse a una flota inmensamente superior se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Demostró que invadir el país saldría muy caro. Esta firmeza le dio un prestigio enorme, al punto que el propio General San Martín, desde su exilio, le manifestó su apoyo y le legó su sable corvo. Este segundo gobierno fue la cara más extrema de Rosas: por un lado, un dictador brutal; por otro, el hombre que unió al país y lo defendió de las amenazas externas.
El Principio del Fin: La Caída en Caseros
El poder absoluto, como he visto tantas veces, desgasta y genera sus propios anticuerpos. Después de casi dos décadas, el descontento contra Rosas ya no venía solo de sus enemigos unitarios, sino de sus propios aliados federales. El problema de fondo seguía siendo el mismo: el control total de Buenos Aires sobre la riqueza de la aduana y la negativa a organizar el país con una Constitución. La provincia de Entre Ríos, liderada por Justo José de Urquiza, uno de los generales más fieles a Rosas, se cansó de la situación. Su economía necesitaba comerciar libremente por los ríos, algo que Rosas impedía. El 1 de mayo de 1851, Urquiza dio el golpe de timón: desconoció la autoridad de Rosas y llamó a organizar el país. Formó el 'Ejército Grande', una increíble coalición de entrerrianos, correntinos, unitarios, brasileños y uruguayos, todos unidos con el objetivo de derrocarlo. La batalla final fue el 3 de febrero de 1852, en Caseros. La derrota de Rosas fue total. Esa misma tarde, renunció y partió al exilio a Inglaterra, para no volver jamás. Su caída no fue solo una derrota militar; fue el fin de una era y el inicio de la construcción de la Argentina moderna, que finalmente tendría su Constitución en 1853.
El Legado: Dos Caras de la Misma Moneda
Aquí es donde la cosa se pone interesante y por qué Rosas sigue generando discusiones acaloradas hoy en día. Su legado es un campo de batalla de interpretaciones. Por un lado, está la visión liberal, la de sus vencedores como Mitre y Sarmiento. Para ellos, Rosas fue un tirano sangriento, la encarnación de la 'barbarie' que atrasó al país y persiguió a las mentes más brillantes. Lo pintaron como una mancha negra en nuestra historia. Por otro lado, a principios del siglo XX, surgió el revisionismo histórico, que dio vuelta la tortilla. Para ellos, Rosas fue un héroe popular que unió a la nación, defendió la soberanía contra los imperios y protegió la industria nacional de las élites que querían entregar el país a intereses extranjeros. Lo ven como un mártir de la causa nacional. ¿Quién tiene razón? Como en casi todo lo que respecta a la gestión de un gobierno, la verdad probablemente esté en los matices. Fue, sin duda, un dictador que usó el terror. Pero también fue un líder con un inmenso apoyo popular que logró mantener unido un país que se caía a pedazos y defendió su integridad con uñas y dientes.
¿Por qué nos sigue importando hoy?
La figura de Rosas nos obliga a hacernos preguntas que siguen vigentes. ¿Hasta qué punto se puede sacrificar la libertad en nombre del orden? ¿Cómo se equilibra el poder entre el gobierno central y las provincias? El debate entre unitarios y federales del siglo XIX no es tan distinto a las discusiones actuales sobre la coparticipación de impuestos o el centralismo de la capital. Estudiar a Rosas no es mirar al pasado por curiosidad; es buscar en nuestras raíces para entender las tensiones que todavía nos marcan como país. Su gobierno es un espejo que nos devuelve una imagen compleja de lo que fuimos y, en muchos sentidos, de lo que todavía somos. Nos recuerda que la historia no es un cuento de buenos y malos, sino un relato complejo y humano, lleno de contradicciones, como la propia Argentina.


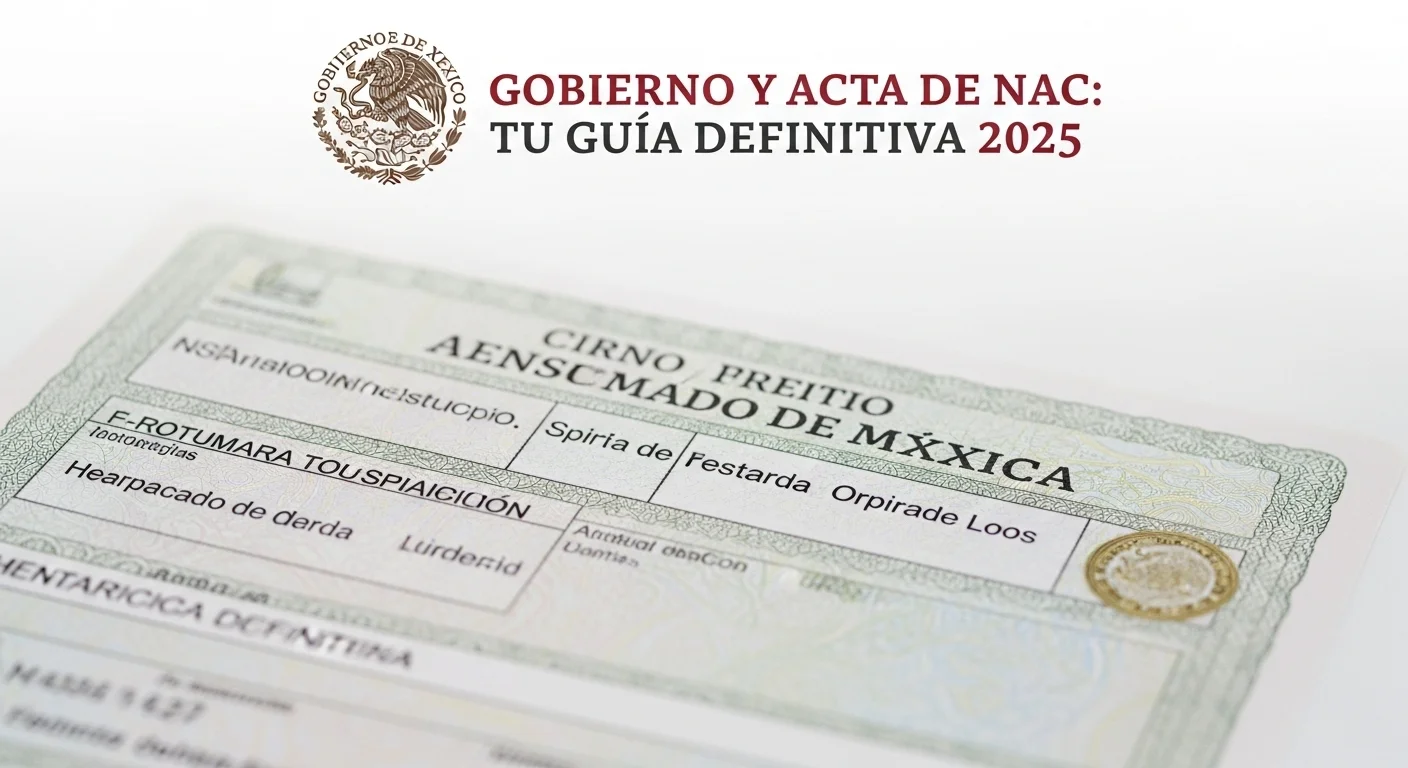


Recursos multimedia relacionados: